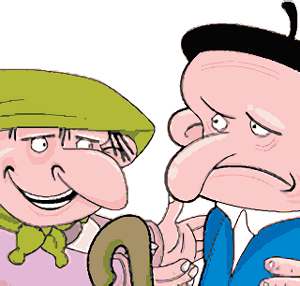Pereza y Testarudez
Dicen que la pereza es la madre de todos los vicios, y desde luego, la testarudez no es nada recomendable. Cuando ambas se personifican en un matrimonio las consecuencias pueden ser, cuando menos, preocupantes.
Había una vez en un país muy, muy lejano y ya casi olvidado, un matrimonio de campesinos que habrían vivido felices y dichosos de no ser por un vicio muy arraigado que ambos compartían: La pereza. Por lo general ocurría que cuando uno de ellos tenía pocas ganas de trabajar, el otro tenía menos, e intentaban ambos ser el que menos esfuerzo realizara en cualquier tarea.
Tampoco les faltaban buenas dosis de testarudez, como demostraron en aquella ocasión en que, llegada la hora de la cena, se dieron cuenta de que no había pan:
– María, tienes que amasar pan.
– No lo haré, Mario. Tus brazos son tan buenos como los míos para esa tarea. Amasarás tu.
– ¡Pues yo no amaso la harina!.
Enzarzáronse los esposos en esa discusión hasta que Mario expuso su idea:
– Ya que ninguno quiere dar su brazo a torcer y ninguno quiere amasar el pan, será el primero que hable quien se encargue de la tarea, ¿Estás de acuerdo, María?
La mujer mostró su conformidad con un movimiento de cabeza, pues no quería emitir una sola palabra, para no tener que amasar la harina.
Y así se quedaron los dos, sentados a la mesa, mirándose sin hablar y esperando a que fuera el otro quien dijera la primera palabra y amasara el pan. Cuando cayó la noche y se fueron a dormir, ni siquiera se dieron la buenas noches, y a la mañana siguiente, se despertaron y sentáronse a desayunar en silencio. Pero al no haber pan, apenas ingirieron alimento, y lo mismo ocurrió a la hora de la comida y al día siguiente.
Al cuarto día, ninguno de ellos consiguió reunir las fuerzas suficientes para levantarse de la cama por la mañana. Aún débiles y demacrados como estaban, debido a no haber comido en varios días, no querían reconocer su pereza y testarudez, y ambos esperaban que fuera el otro quien amasara el pan. Durante todo ese tiempo sus bocas sólo se abrieron para bostezar, pero ambos cuidaron de no decir ni una sola palabra.
Para entonces, los vecinos de Mario y María, alarmados por no haber visto al matrimonio en el pueblo durante casi una semana, acudieron a su casa para comprobar que todo estaba en orden. Llamaron a la puerta y atisbaron por las ventanas, pero no obtuvieron respuesta alguna. En la casa, los esposos seguían en sus trece, dispuestos a no decir palabra que les comprometiera a amasar el pan.
Incluso el alcalde, avisado por los vecinos, se acercó a casa de Mario y María:
– ¡Abrid! ¡Soy el alcalde! ¡Abrid a la autoridad! – Pero sólo obtuvo el silencio por respuesta. Pensando que quizá hubiera ocurrido algún accidente, se decidió forzar la puerta para acceder al interior, y allí encontraron a los testarudos esposos, tumbada en la cama, demacrados y sin moverse. Los presentes, pensando que habían muerto, se quitaron el sombrero.
Prepararon el entierro, y llevaron los cuerpos de Mario y María al cementerio. Cavaron las fosas y a continuación colocaron en el fondo a la perezosa pareja, frente a frente. Nadie advirtió que ambos entrecerraron los ojos durante un momento para mirarse con furia acusadora y afianzarse aún más en sus respectivas posturas, sin ceder ni un ápice en su testarudez.
Sólo cuando la primera palada de tierra cayó sobre la cara de Mario, éste se sobresaltó y gritó alarmado:
– ¡Socorro! ¡No sigáis! ¡Estoy vivo!
Todos los que habían asistido a la ceremonia se asustaron, pero a continuación se escuchó la voz triunfante de María en la tumba:
– ¡Ahora, amasarás tú!